Barcelona, 2009
Ariel
le dio una última calada al cigarrillo antes de lanzarlo al suelo y pisarlo con
sus viejas Coverse. Volvió a mirar la hora: María llegaba tarde. Otra vez. Se
apoyó contra el muro de piedra, cruzándose de brazos, dispuesta a estrangular a
su hermana en cuanto se le ocurriese salir de la boca del metro.
Se
encontraba en una de las calles más concurridas de la ciudad, una de esas en
las que nadie vive en los edificios, donde solo hay despachos y tiendas que se
pelean por tener el escaparate más vistoso. De esas tiendas en las que nunca la
dejarían entrar, como en esa gilipollez de película de la Roberts. ¿Desde
cuándo las putas se vuelven ricas y tienen un final feliz?
De
repente, salió de una de esas tiendas, justo enfrente de ella, Caro. Vestida
como una estrella de Hollywood, con enormes gafas de sol, y todo. ¡Qué tonta
que soy! No sabéis quien es Caro. Pues Caro es…Caro. No creo que haya nadie
como ella, o al menos eso espero. ¿Por qué? Ahora os lo cuento.
La
reina de nada
Carolina Torres. Un nombre común,
un nombre cualquiera. ¿Quién es?, te preguntarás. Nadie lo sabe con certeza. Su
forma de andar, de mirar a la gente es única. No intenta ocultar lo que es, ni
se molesta en disimularlo. Es rica, por lo que viste y habla como tal. Y te
trata con frialdad y desdén como si tu sola presencia, tu respiración le
hastiase. Parece superior a todos nosotros, o al menos eso te hace creer con
una simple sonrisa.
Cada mañana su chofer la lleva al
colegio en un flamante automóvil con los cristales tintados y aparca justo
delante de la puerta. Entonces, ella se baja, como toda una señorita, y se
despide de él lanzándole un beso. Según las malas lenguas, ella pasa más tiempo
con él que con sus padres.
En las escaleras la esperan Nuria y
Pilar, sus “secuaces”, cada cual más imbécil que la otra, una con su yogurt
desnatado sin azúcar recién comprado, la otra con los libros de la primera
clase. Ella los coge, sin decir ni mu y apenas prueba el desayuno antes de que
acabe en el fondo de la basura.
Al entrar, todo el mundo se queda
callado, embobados con ella. La observan, la examinan en busca de algún error,
de algún cambio: el pelo encrespado, un agujero en las medias o unos ojos sin
maquillar. Pero no. Su melena rubia se balancea hasta la cintura, lleva el
uniforme impoluto y el maquillaje sigue en su sitio. Va perfecta, como siempre.
Pero lo que nadie sabe, es lo que
realmente siente Carolina mientras atraviesa los pasillos, con sus altos
tacones repiqueteando contra las baldosas. No deja de pensar que ha engordado
un kilo, que tiene que comer menos, que se va a volver una foca. Y que todo el
mundo lo está pensando. Que se van a reír y se burlarán. Y por un momento está
a punto de echarse a llorar como una niña pequeña. Pero sigue, sin titubear ni
un sólo instante, como cada día. Sí, para ella ese paseo es como el mismísimo
infierno, aunque nunca lo haya visitado. Seguro que en algo se parece.
Carolina es una alumna de
sobresalientes, aunque algunos se empeñen en tacharla de cabeza hueca. No, esa
melena dorada no tiene ni un pelo de tonta. Pero ¿de qué le sirve? Si cuando
llegan las notas, su padre apenas las mira y le dedica una sonrisa vacía, como
si no le importara. Bueno, es que le da igual.
 Sabéis, ella cree sus padres no la
quieren. Y lo peor, es que no se equivoca. Fue criada por un ejército de
niñeras que se ocupaban de ella las 24 horas del día, sin apenas ver a sus
padres.
Sabéis, ella cree sus padres no la
quieren. Y lo peor, es que no se equivoca. Fue criada por un ejército de
niñeras que se ocupaban de ella las 24 horas del día, sin apenas ver a sus
padres.
Hoy en día, Carolina come cada
sábado con su madre, el único día que la ve. Bueno, sólo si su madre no se
olvida. Entonces, su hija espera sentada durante horas, rezando para que el
retraso de su madre se deba al tráfico. La mayoría de veces es que simplemente se
ha marchado al Caribe con sus amigas sin avisar.
La verdad, es que todo el mundo
sabe que María Torres nunca quiso tener hijos. No se le dan especialmente bien,
dice ella. Pero los accidentes existen ¿no? Aunque nadie se atrevería jamás a
decir delante de su hija que ella fue un…imprevisto. Salvo su madre, claro, que
le recuerda en cada una de sus citas cómo sería su vida si no tuviera una hija.
Aunque, en realidad, hace lo que le da la gana, piensa Carolina.
En cuanto al padre, Francisco Torres,
afamado abogado, se pasa el año viajando de una punta a la otra del globo. Y cuando
pasa por casualidad por Barcelona, apenas recuerda que tiene una hija. Si la
ve, la saluda incomodo, charla con ella un par de minutos y se esfuma tan rápido
como ha llegado, seguramente para acabar en la cama de su amante de turno.
No, los padres de Carolina no están
divorciados, y la verdad es que no creo que lo lleguen a hacer ¿Para qué? Ella
se aprovecha del dinero de él, mientras que él se aprovecha de las amistades de
ella, o bien para hacer negocios, o bien para meterse en su cama. Todos están
contentos con la relación. Ya lo sé, no es un cuento de hadas, ni mucho menos,
pero es que para ellos el amor nunca fue lo más importante. Ni lo segundo, ni
lo tercero.
Sin embargo, y por extraño que
parezca, Carolina sí que sueña con hadas madrinas, príncipes azules, y corceles
blancos. Porque sabe que son lo único que la puede salvar de su mundo, un mundo
en el que reina. Ella manda, desde una hermosa habitación en uno de los áticos
más caros de la ciudad. Una habitación enorme, con largos ventanales que dan al mar, una cama doble desde la que se puede contemplar el amanecer; muchas veces
convertida en una cárcel, en una alta torre amurallada a la que nadie puede
acceder.
Quiere que la saquen de allí, que la rescaten de su propio castillo. Quiere escapar, pero no puede. Sí, desearía huir, desparecer, marcharse lejos. Sólo sueña con acabar con ese armario lleno de ropa de marca, reflejo de su infelicidad, con las dietas, con las falsas sonrisas, con todo ese maquillaje y máscaras que esconden la verdad. Porque se ha dado cuenta de que está vacía, de que necesita más. Que su mundo no es más que campos de desolación, surcados por ríos salados, salados por las lágrimas que brotan de sus ojos, llenos de grietas, de profundas heridas sin sanar. Sí, ella siempre ha sido la reina, la reina de todo, o eso ha creído, porque ya no le queda nada, o quizá es que nunca lo ha habido.
La chica de al lado

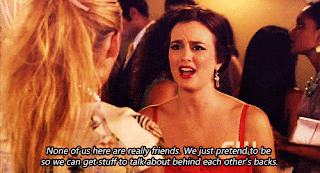


No hay comentarios:
Publicar un comentario